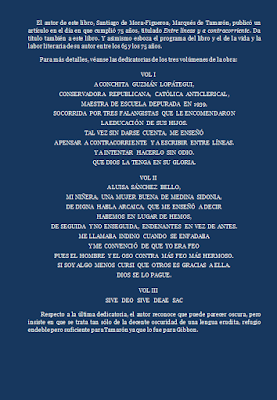Sea
vicio o virtud, un sitio en la red termina creando adicción, casi siempre en el
autor y a veces en los lectores. El caso es que lo que sigue a estas líneas me
anima a continuar escribiendo en esta bitácora. Aunque sólo sea para hacerme
merecedor de los inmerecidos elogios que me dirige mi amigo José Antonio
Martínez Climent. Juzguen ustedes.
Reseña a Entre líneas y a contracorriente. Bitácora 2008-2018,
de Santiago de Mora-Figueroa, Marqués
de Tamarón.
por José Antonio Martínez Climent
Lo que
hoy nos convoca es la publicación de un libro, asunto (casi) siempre gozoso.
Más aún porque además de un libro, resulta que éste es una bitácora. Lo que ha
hecho Santiago de Mora-Figueroa, el Marqués de Tamarón, no ha sido escribir ex
novo para la ocasión, sino verter su bitácora virtual (es decir,
insustancial; no por falta de interés, sino por estar hecha de unos pocos
orbitales cuánticos, vacuos como todo lo electrónico por muy llamativo y útil
que resulte) en un libro contundente de presencia y elegante de factura, nada
insustancial. Y en eso tienen no poco mérito amigos discretos y diligentes,
como Shenai Martínez y Chimo Soler, que han participado en la edición con la
misma competencia con la que el demiurgo platónico resolvió la hechura de todas
las cosas.
A la
sazón. Bitácora es el diario que lleva el marinero y que guarda en la bitácora.
Dirán que es paradoja que alguien de tierra adentro escriba una derrota
marítima en lugar de un dietario serrano, aunque discrepo: cartas de marino
tiene el autor por haber servido en un barco, y no precisamente al modo
inconsolable del gaviero Maqroll o con la solitaria amargura de Nemo; diría que
antes bien con algo de la finura estilizada y polaca de Conrad, por mucho que
Santiago sea andaluz. Y no vean adulación en estas consideraciones personales,
pues hoy rige el propósito de probar que, en Tamarón, persona y obra son uno.
No dirán que tal rareza en las letras patrias no merece el esfuerzo.
Bitácora
casa con el hábito anotador de quien caminado va viendo el mundo y lo reseña en
su cuaderno. Decía George Steiner que anotar es mostrar respeto a lo leído, y
uno añade que también a lo vivido, que también es lo navegado. La bitácora bien
empernada contiene un compás magnético suspendido mediante un cardán que
contrarresta el sincronismo transversal y longitudinal del buque. Ahí es nada.
Más aún, en su exterior está la línea de fe, que debe estar ajustada
con el centro del barco o línea de crujía. Por si ésta fuera poca lucha contra
las seducciones del mundo, que a todo trance buscan desviar el rumbo del
navegante, en su interior se colocan imanes para contrarrestar el campo
magnético terrestre, fuerza tremebunda, y a ambos costados habrá sendas esferas
de hierro dulce para anular la desviación causada por el hierro de la propia
nave. Sólo tomando semejantes precauciones estará seguro el capitán de que la
aguja náutica señalará en todo momento el Norte magnético.
El
Norte magnético de Tamarón bien podría ser la belleza, y las agujas que la
señalan son varias: la erudición sabiamente administrada, una justa reacción,
los modales perfectos, una cierta condición de heresiarca comedido, un elegante
estoicismo y un sutil pesimismo, de esa especie rara que sólo está en el
corazón de las personas de natural alegre. Con tales instrumentos preciosos va
componiendo su hoja de servicios y escribiendo su bitácora, que es otra forma
de decir “que cumple con su carta de marear”. No busque más el lector en
materia de navegación santiaguina, aunque lo hay; con ello tendrá suficiente
para ocupar años enteros siguiendo las muchas pistas que sobre lo bello y sus
derivaciones va dejando en sus páginas, así como material para fortificar los
límites de su propia reacción a un mundo cada vez menos atractivo y más
abiertamente hostil a lo singular y a lo cultivado.
Item
más. Como buen liberal reaccionario, Tamarón está dotado para el mirar
venatorio que describe Ortega como condición de un pensamiento cabal y como
guía en la escritura. Ahí donde lo ven, tan alto y como distraído (y en eso
verá alguno el sello british que dicen que lo adorna), yo afirmo que
lo ve todo. Ya en cierta ocasión de sobremesa tuvo uno la certeza de que por
esos ojillos apuntados y coquetos no cesaba de entrar en ordenada sucesión todo
aquello que uno era, todo aquello que uno decía, y hasta lo que callaba por
torpeza. El propio orgullo de cazador con los ojos quedó ese día rebajado por
el de un cazador más potente. Y como buen venator, el Marqués guarda memoria de
todos los rastros, de todas la veredas, de los altos oteaderos, de los aguardos
mejores, así como lo hace el gaviero desde el castillete de su palo mayor,
descifrando con su vista acostumbrada corrientes, vientos, meteoros,
surtidores, remolinos, olas, fosas y puntas de arrecife.
Quede
claro: la bitácora es prerrogativa náutica del capitán. En ella apunta lo
extraordinario y lo reglado, todo lo que es de orden para la buena guía del
barco. Así hay registros en este grueso cuaderno tripartito que son fuegos de
San Telmo por su brillo hermoso y fugaz; los hay irónicos, mas no de esa ironía
moderna que antes bien es sarcasmo y crueldad ideológica, sino finura
intelectual, mordaz y elegante, puya fatal acertadísima y breve de alto
diplomático que da un sorbo a su Martini con ginebra y que con su interdicto
acaba de asegurarse la admiración secreta de todas las esposas de la reunión,
tanto como el resquemor de sus picajosos maridos. También hay piezas sentidas,
como cuando en forma de esquela despide a un amigo que lo fue por cercanía o
por admiración de su obra; otros son anécdota, y por ello material de primera
clase para el historiador sagaz, no para el estructuralista, miopón irredento;
en otros arrecia el carácter, como cuando toca sancionar al pirómano ibérico,
especie detestable y consentida. Componen al cabo estas notas y artículos no
una frívola collazione de curiosidades eruditas, sino un canon que
sólo al corto de miras le parecerá puramente personal, pues sin dejar de serlo
tienen virtud escolástica, aire de universitas, sazón de ecumene, todo
eso de lo que en mala hora se desprendiera Europa para vaciarse en una cultura
progresista tan altiva como pueril que ha reducido el conocimiento a la utilidad,
el brillo de la Creación a la luz explosiva del Big Bang, el localismo
cosmopolita al nacionalismo, la erudición a la inane curiosidad científica, la
literatura a la indignada servidumbre ideológica. Disfrute así el lector de las
reflexiones de un capitán calmo, sereno, solitario en su camarote y hasta un
poco melancólico (lo justo para que la nostalgia no devenga lacrimante, cual es
vicio de mal escritor), y hágase la muy marinera estampa de un don un tanto
conrradiano posando para el retrato bajo unas velas bien cazadas, firmes de
escota, altivas de porte, desplegadas para recibir el viento.
Y
dígase esto con urgencia: a pesar de la saturación intelectual y exigente que
nutre la obra, presentada siempre con un goliardesco toque pagano, no podrá el
crítico acusar a este libro de rancio o de plomizo, pues a la fresca densidad
erudita de los textos añade el autor la novedad editorial de ofrecer los
escolios de quienes en su día leyeron los capítulos en la moderna pantalla de
su ordenador, máquina que en verdad dejó de computar hace veinte años para
ordenar la vida de todo el orbe. A fe que hay escolios de altura, pues amén de
algún distraído bienintencionado, mayormente es gente educada y culta quien
anota los textos.
Siendo
así amena, y esta es la pega que le encuentro al libro, la lectura de Entre
líneas y a contracorriente deja a su comprador del todo insatisfecho, como
los cigarrillos a Oscar Wilde, porque después de leer sus 1.400 páginas nos
queda la clara impresión de que lo que Tamarón ha dejado fuera es mucho más de
lo que ha escrito. Quizá sea éste talento de escritor de fuste; apuntar al
vuelo de un mirlo, a la forma de una nube, a una debilidad conceptual en Hegel,
dar en la diana como distraído, y dejar así la certidumbre de que nos
encontramos ante un formidable tirador que por modestia y por modales no desea
exhibir toda su potencia de fuego. En esto se diferencia Tamarón del ensayista
moderno, que descarga en dos párrafos o en dos páginas todo aquello de lo que
es capaz en punto a intelecto y reservas de pólvora, cayendo sin darse cuenta
en el fondo oscuro del peor estilo, presa de soberano engolamiento. Y esto hila
con esto otro que ahora digo. No sé dónde leí, o sí lo sé pero lo callo, que
Santiago de Mora-Figueroa era un cínico y un mal diplomático, y por ende un mal
escritor, porque se entregaba con demasiada propensión al estilo y no tanto a
la función. ¡Qué craso error de juicio! ¡Qué escasez y qué cortedad! “¡Qué
melonar!”, que decía Baroja. Inazō Nitobe, japonés de temple british y
diplomático al servicio del Sol Naciente allá por el cambio del pasado siglo,
tuvo el acierto de cifrar, también en un bello libro, que la virtud diplomática
coincide con la del buen escritor, y que ésta no es otra que acumular fuerza en
la santabárbara del estilo. Una alta hechura administrada con soberana
contención y deliberada reserva no sólo ahorra dispendios bélicos sino que
predispone al enemigo (y, desengáñense; el lector es el enemigo jurado de todo
libro) a moderar su ímpetu atacante ante la sospecha de que lo que hay tras la
apostura es una vis aniquiladora en todo superior a la propia. El estilo
deviene así una economía de fuerzas, un ahorro de moneda, acumulación de un
capital que en cuestión diplomática, y por ende en la escritura, no es otro que
dignidad. Un hombre digno es un hombre poderoso. Un libro de alto estilo es
pura potencia contenida, y Rilke ya lo dijo, que aquello que es más potente
podría hacernos perecer por su mero existir.
Mas
descuide el lector de esta reseña. La lectura de Entre líneas y a
contracorriente no producirá más bajas que las debidas al prejuicio contra
el estilo tan propio de estos tiempos. No sé si causará más filiaciones a los
altos motivos que en él se tratan (desde la pertinencia de una rima hasta el
incendio devastador; de la virtud de la polifonía a la separación entre
cursilería y paletez), pero afirmo que ante la sosa gravitas que
lastra a los escritores de hoy, leer a Tamarón supone un alivio de primer
orden, lustración tras la ardua jornada en un mundo decantado hacia la fealdad,
escorado e incapaz de navegar de bolina cuando el viento no caza las velas.
Digo alivio a conciencia, no por componer una figura retórica: toda
belleza consuela, y dado que nadie en la República de las Letras Españolas (que
paradójicamente componen la suma de esos monarcas absolutos que son los
escritores) la desea en su obra por no verse acusado de elitista, celebremos la
publicación de este libro por lo que és: un codex pulchritudinis.
Sí;
hay en él un cierto ánimo escurialense, un hábito benedictino, una propensión
de cartuja, un humor jerónimo, un deseo de claustro y a la vez un soberano
alabar las maravillas materiales extramuros que, salvo para el marxista
irredento, también son las del espíritu. No vean aquí herejía ni mucho menos panteísmo.
Uno cree que se puede ser pagano siendo cristiano; en confidencia, diría que es
algo natural. Por eso, a modo de ensueño literario, componiendo un cuadro entre
realista y de Tiziano que nace desde hondo, a veces se imagina uno en lo
borroso de una siesta al Marqués de Tamarón departiendo con ese otro formidable
cazador que fue Nicolás Gómez Dávila. Están ambos al fondo, de pie, apoyados en
un carro tirado por bestias y, delante, hombres con armas preparan y mueven
bultos pesados, animados por los preparativos de la columna. Pronto lo sabemos:
es la expedición de caza con la que concluye uno de los mejores libros que
leerse puedan; Eumeswil, de Ernst Jünger. El hechizo de la inminente
partida ha ensanchado el mundo. El sol brilla en el cenit de un cielo claro, la
brisa sacude las camisas entreabiertas y las banderolas del campamento que se
levanta. Dávila y Tamarón conversan animadamente, de vez en cuando dan alguna
orden que se cumple de inmediato y con vigor. Lían una picadura mordiente,
alzan la mano de visera, secan el ligero calor del medio día que humedece las
frentes. Si pudiéramos oírles, pero no podemos, sabríamos que mientan la
abundancia de tal o cual planta ruderal vista en el margen de la senda; que
inscrito en el vuelo alto del milano hay una promesa de calor y de carroñas;
acotan ahora a Heidegger, que no podía ser tan nihilista como presumía de serlo
si vivía en un gran bosque, y de seguidas matizan una rima gongorina con un
asonante inédito y feliz. Y así nos alejamos, pues la hora de nuestra
expedición todavía no ha llegado. Hemos de partir, más no es nuestra hora de
cazar. Para no olvidar la forma de la felicidad futura volvemos la vista, pero
ya no los vemos, mezclados entre sus hombres fieles. Quién sabe si un día
seremos nosotros tan altivos monteros, o tan afortunados peones.
Fdo:
José Antonio Martínez Climent
A 5 de Abril de 2018
en Alicante.
(Publicado en
(Estos libros se encuentran en Amazon: